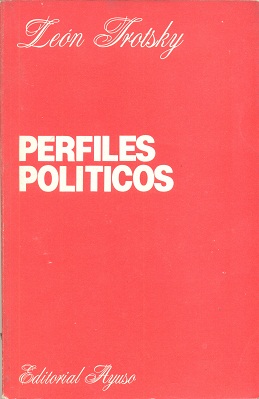
Nachalo, Nro 22, 25 de octubre de 1916
Ahora no cabe duda: no fue sino Fritz Adler, secretario de la socialdemocracia austríaca y editor del periódico del partido Kampf, el hijo de Victor Adler, quien ha matado al ministro presidente austríaco Stürgkh. Entre las incidencias inesperadas en que nuestra terrible época es tan rica, ésta es, quizá, la más inesperada.
Cuando Stürgkh fue nombrado para remplazar a Binert en el cargo de ministro- presidente de Austria, el viejo Pernerstorfer, presidiendo el congreso de la socialdemocracia autrogermana de Innsbruck, pronunció, al cerrarse el congreso, las siguientes palabras: “De aquí en adelante, el régimen tártaro de Stürgkh se impondrá sobre nosotros.” Pero la predicción no se cumplió. Stürgkh demostró ser un representante de la misma escuela burocrática, característica de Austria, que considera que gobernar significa concluir pequeños pactos, acumular obstáculos y postergar tareas. No se manifestó especialmente próximo a esa camarilla imperialista que había echado un manto sobre la muerte del heredero Franz-Ferdinand y que sostenía que la salida de la pobreza externa e interna de Austria-Hungría descansa en el camino de la política de “mano dura”; pero, aunque, desde luego, no iba a emprender una lucha contra la camarilla, se adaptó a ella, es decir, sucumbió a ella en la práctica: su ministerio pasó a ser un ministerio de guerra. El precoz imperialismo austríaco, que debía superar las profundas contradicciones sociales y nacionales, en la práctica, simplemente, las hizo visible. Los métodos usuales de gobernar de la burocracia de Viena se habían vuelto inadecuados. El ministerio de Stürgkh abolió completamente, a lo largo de la guerra, el régimen constitucional y recolectó y gastó sin ningún tipo de control, a la vez que, contra las tendencias nacionales centrífugas, utilizó las cadenas y la horca. En Stürgkh, burócrata de los lugares comunes y falto de carácter, no había nada que lo asemejase a un dictador o a un tirano, pero, adaptándose automáticamente a los requerimientos de la máquina de los Habsburgo bajo las condiciones de la carnicería europea, el mediocre funcionario creó un régimen dictatorial y de terror blanco. De este modo, el impersonal despotismo de su cargo fue elevado al nivel de representante de un estado imperialista en una guerra de “liberación”. En este sentido ofreció quizá un blanco de cierto “valor” a la bala del terrorista.
Pero Fritz Adler, tal como lo conocemos, no fue un terrorista. Socialdemócrata por tradición familiar y por su propia y elaborada convicción, con una educación marxista acabada, no estaba en absoluto inclinado al subjetivismo terrorista ni a la creencia ingenua de que una bala bien dirigida puede romper el nudo de los grandes problemas históricos. Este “teórico de sillón”, como los informes oficiales y semioficiales decían de él, no sin cierta veracidad superficial, era un inflexible exponente de la “idea del cuarto estado” en el completo sentido revolucionario expresado en el "Manifiesto del Partido Comunista".
Precisamente por esta razón, durante las primeras horas, parecía increíble que Fritz Adler hubiera colocado su vida, la vida de un internacionalista, a la misma altura que la vida del Stürgkh de los Habsburgo. Los telegramas de la prensa francesa en Suiza alentaban esta comprensible incredulidad: por una parte, situaban a Adler en la Bohemia germana llamándole secretario del Palacio de Comercio de Praga; por otra, lo confundían evidentemente con su hermano menor, y en los cafés de Viena, con el grupo de “anarquistas” de Peter Altenburg, Karl Kraus y otros. Cuando nuevos telegramas trajeron las reacciones en Alemania sobre los hechos, incluida la del Arbeiter-Zeitung de Viena, ya no quedó lugar para dudas; había sido, definitivamente, Fritz Adler, el editor de Kampf, el internacionalista revolucionario, nuestro simpatizante y amigo, quien había asesinado al ministro-presidente de Austria, Stürgkh.
Y ahora nuestra original e íntima necesidad (la duda) es reemplazada por otra, una explicación, más urgente incluso que una crítica política.
Stürgkh, ya lo hemos dicho, aunque ello no aumenta en absoluto su talla, había sido elevado al nivel de perfecto y absoluto representante del sistema, lo que habría sido suficiente para un doctrinario del terrorismo, pero no para Fritz Adler. Los motivos directos y de mayor peso para su acción deben buscarse en las condiciones y en las relaciones internas de la socialdemocracia austríaca misma.
Victor Adler, el padre de Fritz, verdadero creador del partido de los trabajadores austríacos y una de las más grandes figuras de la Segunda Internacional, emergió a la arena política durante la década de los ochenta como uno de los jóvenes próximos a Friedrich Engels que había demostrado un serio bagaje teórico y un genuino temperamento revolucionario. Incluso hoy en día es imposible volver las páginas de su entonces semanal Gleichheit, que había librado una lucha magnífica contra la censura de los Habsburgo, su policía y monarquía, y contra la sociedad de clases como un todo, sin un sentimiento de emoción. Esta época heroica, de la que buena parte pasó Victor Adler en las prisiones de la monarquía, le creó un halo revolucionario. Explotando sagazmente la impotencia de la burocracia ante las exigencias nacionalistas, la socialdemocracia austríaca logró desplegar sistemáticamente ante sí un amplio campo para la lucha política. Victor Adler, a su reputación de socialista revolucionario, agregó la de un fino estratega mientras el partido atravesaba un período de crecimiento ininterrumpido. En esta atmósfera de influencia política exclusiva y de personal atracción de Papá Adler se formaba la joven generación de marxistas austriacos: Karl Renner, Max Adler, Rudolf Hilferding, Gustav Eckstein, Fritz Adler, Otto Bauer y otros.
Todos ellos, en mayor o menor medida, aceptaron la táctica oficial del partido como un regalo de lo alto, sin críticas que restringieran sus tareas, ya sea en el campo de la investigación teórica o de la propaganda marxista.
La revolución rusa agregó una nueva dimensión a la actividad política del proletariado austríaco. Bajo la presión directa de nuestra huelga de octubre de 1905, que había provocado una solidaridad colosal en las calles de Viena y Praga, la monarquía, desorientada por las fuerzas centrífugas del nacionalismo, tuvo que garantizar el derecho al sufragio universal. A primera vista parecía que amplios proyectos se abrían para el partido. El método “austríaco” de maniobras complejas, semiamenazas y semiacuerdos parecía más provechoso cuanto más obvio era el reflujo de la revolución rusa, con su “súper simplificación” de las batallas en la calle.
Pero la realidad política corría en ángulo recto con las optimistas expectativas de los entusiastas burócratas del método “austríaco”. Empujados por el rápido desarrollo del joven capitalismo nacional, los gobernantes comenzaron a buscar una salida a sus dificultades internas a través de los éxitos en el extranjero, pero la política del imperialismo condenaba parlamentos mucho más estables que el austríaco a la insignificancia, y el sufragio universal parecía débil para alterar esta ley. El militarismo constreñía la manifestación de las poblaciones multirraciales y la de la monarquía misma, pero cualquier repulsa de los cada vez más numerosos campesinos y masas pequeñoburguesas era aparentemente neutralizada entre los choques de los conflictos nacionales. Los ministros convocaban a voluntad el parlamento y a voluntad lo clausuraban, enviando los diputados de vuelta a sus casas.
Sólo una irreconciliable ofensiva revolucionaria podía unir al proletariado multirracial austrohúngaro a protegerlo de las infecciones del provincialismo y el nacionalismo, y, al mismo tiempo, empujar la monarquía hacia sus vínculos normales y “constitucionales” con las clases poseedoras; pero el método “austríaco” de contemporizaciones parciales, de retrocesos y de la total falta de una estrategia planificada de los líderes hacia las masas tuvo tiempo suficiente para convertirse en una tradición osificada y desplegar sus aspectos desmoralizadores.
Alrededor de Victor Adler, primera y principal víctima de su propio método, se agrupaban las mediocridades, los políticos de pasillo, los rutinarios y los arribistas que no sentían la necesidad, como la sentía su líder, de abrir un camino a través del caos aletargado de los políticos austríacos desde concepciones radicales, y permanecían como enemigos jurados de cualquier iniciativa revolucionaria y de la acción de las masas. La miserable postración de los jefes oficiales del socialismo austríaco se reveló al comienzo de la guerra en la forma de un servilismo desenfrenado hacia el estado austrohúngaro.
En el extenso Manifiesto de los internacionalistas de Austria, publicado poco después de la Conferencia de Zimmerwald en la prensa socialista, aparece, junto con un análisis exhaustivo del régimen interno de la monarquía, un análisis todavía más trágico del régimen de la socialdemocracia de Austria. El autor de este manifiesto, que destacaba la necesidad de que, cualquiera fuese el curso de la guerra, los partidos socialistas debían permanecer y actuar como el ejército en pie de la revolución social, era Fritz Adler, que encabezaba la oposición socialista.
Si la generación joven de marxistas austríacos no había practicado desde antes de la guerra una política independiente, sino que dejaba la cuestión en manos de Papá Adler, después, en los momentos de esta enorme prueba, surgió el sentimiento de la responsabilidad política con una fuerza colosal en el pecho de Adler hijo. Él no vivía, hervía. Sobre el suelo austríaco, el conflicto entre las dos generaciones del socialismo sacudía por su dramatismo. No estaba ya Bebel en Alemania y mediocres burócratas habían ocupado su puesto. En Francia no estaba Jaurès. Epígonos de segunda fila conducían la podredumbre socialpatriota del socialismo. En Austria, Victor Adler, encarnación de la historia entera de la socialdemocracia austríaca, todavía montaba guardia ante la política socialpatriota oficial. Tanto más grave y dramática era la tarea de su hijo. Entre los jefes del partido se encontró con el desprecio hostil de los atildados parlamentarios sin parlamento, con periodistas que escribían sus crónicas entre desayuno y almuerzo, con pequeños arribistas y, en el mejor de los casos, con nacionalistas declarados. La impersonalidad de los filisteos, incapaces de tomar nada en serio, debió haber llenado su corazón con un odio cada vez más intenso cuanto más limitadas eran las oportunidades para un llamamiento directo a las masas. Los telegramas informaban de una reciente conferencia en la que el líder del partido de los trabajadores, Fritz Adler, exigía una acción firme. “Debemos organizar demostraciones en todas partes [gritaba] o en mayor medida la gente dejará caer la responsabilidad de la guerra sobre los líderes del socialismo”. Se encogieron de hombros. Esta gente no tomaba nada en serio. Pero él, Fritz, tomó su deber de socialista muy seriamente: resolvió gritar a las masas proletarias con todas sus fuerzas que el camino del socialpatriotismo es el camino de la esclavitud y la muerte espiritual; eligió para ello los medios que imaginó más eficaces, y, como un hombre que alerta en el camino cotidiano abriéndose las venas y señalando el peligro que aguarda allí delante con un pañuelo empapado en su propia sangre, Friz Adler se transformó él y transformó su vida en un detonador para llamar la atención de las masas decepcionadas y fatigadas…
¡Una prueba de que el corazón de esta infeliz humanidad sigue latiendo, cuando hay entre sus hijos personas capaces de cumplir así con su deber!